Música para escuchar mientras lees: https://open.spotify.com/playlist/47uJ1znVAMRGJI8fy1eg6l?si=cb8b0d32c233485e
Los derechos sobre los personajes y la historia en la que se basa este relato pertenecen por completo a Annie Proulx y su relato original Brokeback Mountain, además de los adicionales de la adaptación cinematográfica de Ang Lee. Me he tomado la libertad de cambiar localizaciones y la historia completa para esta versión.
Las ventanas están abiertas. El calor es tórrido. Sobre un escritorio de madera maciza yace un vaso de whisky con hielo, tan solo unos restos. El vaso sujeta un tique de la tintorería para recoger mañana, un traje.
Ennis del Mar tiene cincuenta y nueve años. Vive en una casa en el campo. Por la noche el silencio es profundo, solo interrumpido por cigarras y algún grillo despistado. El calor le impide dormir, así que utiliza este tiempo para escribir. Se lo recomendó una terapeuta a la que dejó de ir hace tiempo, aunque ha pensado a menudo en escribir desde entonces. Así que con el calor, escribe. Lleva así todo el verano. Aunque hoy solo lee lo que ha escrito hasta ahora.
Junto al vaso de whisky hay un marco de fotos de madera. Tiene tallados motivos de caballos, herraduras, sillas de montar y un caballo que galopa en el centro. En la fotografía aparece él vestido de vaquero y a su lado otro hombre, Jack Twist; es una foto de hace treinta años. Sujeta la fotografía con la mano y acaricia la imagen, como si se fuera a deshacer entre sus dedos. Comienza su lectura.
>> En 1963 Ennis del Mar conoció por primera vez Brokeback Mountain. Tenía diecinueve años y estaba a punto de casarse con Alma, una mujer del pueblo a la que conocía desde la infancia. En Brokeback necesitaban a un hombre que cuidara del pastor de ovejas de una explotación ovina mientras pastaba en la montaña. Ese era él. En cuanto al pastor, Jack Twist era jinete de rodeos.
Ennis había aprendido que los hombres no desean a otros hombres, hasta que en esa montaña se deslizó cuesta abajo a la noche más oscura en la que no había luna. Esa noche un jinete de rodeos le mostró aquello que Ennis se había negado deliberadamente desde que nació.
Ambos pasaron aquel verano de secretos en una tienda de campaña mugrienta y al regresar sus caminos se separaron como el agua y el aceite, movidos por la brisa árida y dura de las buenas costumbres entre los hombres. Ennis quedó muy afectado y empezó a tejer un refugio en su mente a través del alcohol y el trabajo de madera, tallaba pequeños objetos. Eso destensaba sus nervios y lo hacía más dócil ante el matrimonio y la paternidad, y en especial ante no saber nada de aquella montaña ni lo que había en ella. Durante años, Ennis se refugió en esa versión de sí mismo, en el amor hacia sus hijas y el trabajo bien hecho, en las facturas pagadas. En construirse a sí mismo ya que se había criado sin nada.
Jack regresó a su vida cuatro años más tarde. Y Ennis se deshizo como un castillo de arena bañado por agua salada en el que solo quedaron los cimientos que lo mantenían en pie. Él se había casado y había tenido un hijo. Había encontrado un buen trabajo. Y había dado con su dirección.
Quedaron en el pueblo de Ennis, Jack estaba de paso y quería aprovechar el viaje. Primero se dieron un abrazo. Se tomaron una cerveza. Por último acabaron en un motel cercano. Jack rodeaba con los brazos a Ennis, que fumaba en la semioscuridad. Miraba a través de la ventana el trazado de la carretera que rodeaba la montaña. Algunos ratos se veían líneas de luz trazadas por los faros de los coches que recorrían esa misma carretera, como pequeñas descargas eléctricas.
—No sé si podré soportar otros cuatro años más de espera—Jack acarició su pelo húmedo. Ennis cerró los ojos—.
—No hay nada más que podamos hacer.
No había espacio compartimentado nada más que para un hotel de mala muerte y la huida a través de la excusa de la pesca en Brokeback algunos fines de semana. Así lo habían aprendido y pactado sin hablar.
Cada reencuentro era una nueva súplica de Jack. Le propuso irse con él a un rancho familiar. Ennis tenía experiencia con la cría de caballos y no le costaría adaptarse. Pero Ennis solo podía sonreír con amargura ante esta idea. Y después abrazarse a Jack dentro de una tienda de campaña o en una cama vieja, protegidos por una sábana o por la nieve fina de finales de verano.
Sin embargo, cuanto más tiempo sucedía, antes lo descubrió Alma. Una noche los siguió hasta un motel. Al principio solo eran sospechas, formas de mirar cuando Jack lo recogía para irse de juerga. Postales con promesas de cazas de truchas que nunca aparecían y por último, la incapacidad de Ennis de hacerse cargo de sus hijas desde la aparición de Jack.
Alma y Ennis vivían demasiado apretados como para poder mantener a Ennis demasiado tiempo de vacaciones fuera de casa, pero a Ennis no parecía importarle demasiado, pensaba ella. Lo vio bajar de una camioneta y ser besado contra la puerta de una habitación remota de madrugada.
Alma se enfrentó a Ennis más tarde, cuando trataban de poner fin a años de insatisfacción sexual posteriores al nacimiento de sus hijas. Hacía tiempo que no se miraban el uno al otro al practicar sexo.
—¿Por qué no me miras? — Alma se dio la vuelta y se puso boca arriba, sujetó la cara de su marido.
—Si no quieres más hijos, no me mires.
Alma se separó de él y se metió bajo las sábanas. Resopló.
—Como si pudieras cuidar de alguna de tus hijas. En lugar de eso andas con ese pervertido de Jack Twist.
Ennis se detuvo mientras trataba de vestirse. Se quedó sin respiración.
—Ni se te ocurra seguir por ahí. Podría matarte si lo cuentas.
—Quiero el divorcio — y se tumbó hacia un lado—. Buenas noches.
Un tiempo más tarde se divorciaron. Antes de que se hiciera oficial, Ennis cambió su residencia a un rancho en el campo. Era viejo, barato, con pocos muebles. Ennis siempre había vivido sin nada, así que lo aceptó. El divorcio dividió la custodia en semanas alternas y una pensión que debía pasar hasta que sus hijas cumplieran dieciocho años. Tuvo que buscar otros trabajos y dejó de escribir a Jack. Pasaron un tiempo sin saber nada el uno del otro.
Un día, Jack recibió una postal de Ennis en la que le decía su nueva dirección. También le decía que se había divorciado. Actuó como un resorte en él. Jack estaba casado con una mujer maravillosa y tenía un hijo que sonreía mucho, tenía un buen trabajo en el que vendía material agrícola. Su fachada de hombre casado era preciosa y próspera. Y aun así lo dejaría todo por unos días con Ennis del Mar, en un viaje de catorce horas.
Así que viajó un sábado, para pedirle que se fuese con él. La espera le quemaba como un hierro ardiendo que marca a un toro salvaje. Le costó dar con la casa, estaba en una carretera secundaria. Encontró a Ennis poniendo a punto su camioneta, sin camiseta. Del interior procedía un sonido de televisor ahogado por el sonido del motor.
Ennis se detuvo a mirar la camioneta. Se secó con un trapo viejo y se anudó la camisa. Podía reconocer ese trasto viejo a kilómetros.
—¿Qué haces aquí? — echó el trapo sucio de grasa sobre el capó. Ennis miró a ambos lados. Abrazó y besó a Jack como si quisiera atrapar todo el aire que había entre ambos.
Jack le sujetó el rostro—. Leí tu mensaje de que te habías divorciado. Pensé que tras tantos meses tenías algo que decirme. —Jack tomó aire, agitado y golpeó algunas chinas del suelo con la bota.
Ennis miró al interior de la casa y a Jack. Miró al suelo y se separó de él, apretó los labios y se frotó los ojos, incómodo.
—No puedo, Jack. Estoy con mis hijas. Debo llevarlas con su madre. Pero puedes volver mañana y tal vez podamos ir a un lugar en el que no hayamos estado antes.
—Espera, espera. —Jack abrió los ojos y extendió las manos con incredulidad—. Creo que no lo entiendo. Ennis, he conducido catorce horas hasta aquí. ¿Para qué me has escrito?
—Yo…–Ennis miró al suelo y a Jack, con la frente arrugada—no tengo dinero y estoy ahogado con la pensión del divorcio, no puedo estar contigo ahora mismo.
Jack frunció el ceño. Se caló el sombrero y apretó un puño cerrado contra su boca, con intención de contener su rabia.
— Desde luego que espero que lo sientas—. Se detuvo y se quitó el sombrero y volvió a colocárselo— porque no pienso volver por aquí. Estoy cansado.
— ¿Qué quieres decir? — su voz sonó ahogada, desde el fondo de un pozo.
Jack se dio la vuelta. — Te quiero demasiado por las migajas de amor que recibo de ti. Me voy a México. Paso de esta mierda.
Ennis se dio la vuelta con los puños apretados y gritó.
— ¿Es muy fácil para ti, verdad? Te vas y yo me quedo aquí, sin poder ser nada más. Yo antes de ti no era nadie, y si te vas… — la puerta de la casa se abrió y salieron sus hijas — ¡Pasad dentro!
— Siempre has podido elegir, Ennis. No elegir también es una elección. — Jack abrió la puerta de su furgoneta. Arrancó y cerró con un ruido sordo.
Ennis cayó de rodillas sobre la arena y se cubrió la cara con las manos. El aire removía el polvo. Él se protegía de la brisa y de su propia pérdida. Se llevó a sus hijas a casa de Alma y regresó al rancho. Escribió una nota y tras el atardecer, mientras el aire azotaba las contraventanas de la casa, Ennis se sentó en el porche de su casa a tomar una decisión. Recordaba el rostro de Jack manchado por la vergüenza, como el suyo propio. Ni siquiera era capaz de escribirle un mensaje, temía no saber qué decir. Solo podía ver los ojos azules de Jack, decepcionados. Dejó una nota en la puerta del rancho, una tía abuela suya había muerto, estaría de visita.
Actuaba de manera mecánica, sin pensar o sentir. El temor le atravesaba la piel como un cuchillo. Imaginó que viajaba a Brokeback Mountain. Solo tenía que seguir el camino recto y no echar la vista atrás.
Solo llevaba consigo un petate con camisas, un par de vaqueros de repuesto, ropa interior, un paquete de cigarrillos y los pocos aparejos de pesca que tenía. Una billetera con unos puñados de dólares. También una postal y un caballo de madera que conservaba desde hacía años. El maletero reunía un amasijo de objetos ordenados sin lógica. Entró en la camioneta. No arrancó enseguida.
“¿Voy a volver?” se preguntó— ¿Por qué estoy haciendo esto?”
Contrajo su cuerpo contra el volante y se echó a llorar. El horizonte era rosa y las nubes esponjosas. La camioneta más cercana en su horizonte estaba a varios kilómetros. Los ojos de Jack se reflejaban en sus lágrimas. Condujo catorce horas, algunas de ellas en completo silencio. Su cuerpo estaba tenso, duro como una roca. Pasó horas así hasta que salió del Estado. A partir de ese momento su cuerpo experimentó una sensación desconocida combinada con el miedo.
El miedo desapareció cuando llegó a la tienda de cosechadoras. No fue sencillo, solo recordaba la dirección de la postal. Preguntó a varios vecinos primero. El malestar fue reemplazado por una brisa suave. El tiempo era más moderado, pero seguía necesitando chaqueta. Bajó de la camioneta y se caló el sombrero. Se estiró y se serenó, estaba agotado y necesitaba un café. No quería quedarse dormido en un lugar inhóspito repleto de cosechadoras.
Había una gran estatua de una cosechadora sobre un poste metálico. Y un escaparate de gran tamaño con todo tipo de maquinaria agrícola, además de la que estaba aparcada en el exterior. En el interior Jack movía su sombrero con elegancia mientras hablaba con un grupo de hombres achaparrados, también con sombrero. Se mantenía de pie apoyándose en la cintura, siempre hacía eso cuando quería impresionar a alguien. Ennis recorrió el escaparate con la mirada desde el capó de su camioneta, no era capaz de identificar muchas de las cosas que se vendían allí, pero todas estaban relucientes. Jack se dio la vuelta y miró en su dirección. Ennis se apoyó en el capó para sentir que era real. Temía caerse al suelo si Jack no se fijaba en él. Temía ser invisible.
Jack se giró, pero volvió a mirar fuera, como si se hubiera perdido algo. Se miraron. Se quitó el sombrero y salió sin él, caminaba con energía. Había amargura en su mirada, pero al mirarse dejó de fruncir el ceño y su gesto se calmó. Le apretó los hombros con fuerza, Ennis hizo lo mismo. Ambos comprobaron que eran reales a los ojos del otro.
— Ennis, Ennis. Ve al Holiday Inn. Espérame allí. Estaré en un momento, me iré enseguida —Jack puso unos billetes sobre el pecho de Ennis.
Él asintió y se montó en la camioneta. Cogió una habitación y se sentó sobre una cama vieja, con muelles que rechinaban. Se quedó dormido. Despertó con el sonido de unos golpes en la puerta. El sol estaba más bajo, no sabía cuánto tiempo había dormido, el tiempo parecía haber pasado en años y él era más joven y más viejo.
Se levantó y abrió, Jack estuvo a punto de tumbarlo en el suelo. Pelearon de pie, se abrazaron, Ennis lo atrapó y lo atrajo hacia él, enredó sus dedos en el pelo de Jack, y se quedaron unos momentos en silencio, solo escuchaban sus dientes y sus labios en la habitación. Cerraron la puerta y se deshicieron de la ropa. Una noche que no se había repetido durante meses y que parecía la primera vez.
Jack rodeaba a Ennis con sus brazos. Ambos fumaban. Ennis tenía los ojos cerrados. La persiana estaba baja, el atardecer cercano. Parecía asustado, la piel dura como el cuero. Jack trató de calmarlo. Le acarició el pelo y habló en susurros.
—Hey. Dime qué pasa.
—Si vuelvo a casa no regresaré aquí. Si me quedo, no creo que pueda regresar. —su voz se apagaba, hablaba para sí mismo —. Todo lo que tengo está en la camioneta.
—Y me tienes a mí. Todo lo que necesitas está aquí —señaló su pecho con su mano, le besó los párpados cerrados—. El resto se puede crear de cero.
Ennis se quedó dormido en sus brazos. Su rostro se volvió liviano y a la mañana siguiente dejó de fruncir el ceño. Jack le había dejado una nota en la cama vacía, era temprano, en ella estaba la dirección del rancho de su familia, también estaba su sombrero. Se duchó y se cambió de camisa. Se la ajustó con mucha dedicación, deseaba parecer presentable. Cuando conoció a su exmujer no intentó impresionarla, solo interpretó un papel. Sentía que era nuevo para él. Sacudió la cabeza para alejar los pensamientos sobre Alma o sus hijas. Apretó el sombrero de Jack contra el pecho y sintió calor, se concentró en esa sensación. Suspiró y se marchó.
El rancho de los padres de Jack era un terreno grande y escarpado, con una casa vieja y desvencijada. El rancho estaba apartado y algo abandonado, la casa de sus padres estaba en mejores condiciones por el mantenimiento y más cerca de la carretera. Reconoció la camioneta de Jack aparcada junto a la puerta, una ventana abierta en la segunda planta dejaba ver una cortina que se movía con el aire.
Ennis entró. El padre de Jack estaba sentado y bebía café. Su madre limpiaba el fregadero mientras hablaba con Jack, sentado frente a ella. Saludó y se quitó el sombrero. Llevaba en la mano el sombrero de Jack. El padre tenía la mirada sombría y endurecida. La madre tenía un brillo diferente. Le sonrió con timidez.
— Este es Ennis del Mar—Jack cogió su sombrero y se lo puso.
—Jack me ha hablado de ti miles de veces —le estrechó la mano y Ennis la apretó con energía.
—Tiene experiencia en ranchos y en cuidar caballos. Trabajó conmigo en Brokeback.
—Más le vale, tiene mucho trabajo que hacer —su padre dio un trago largo de café, sin mirar a Ennis a los ojos.
Empezaron a trabajar. El rancho estaba cerca y lejos al mismo tiempo, cómodo y privado. Sacaron la basura, los muebles viejos. No hablaron mucho ese día más que para tomar decisiones logísticas sobre si se quedaban con algunas sillas o para saber qué tenían que reparar. Fue al detenerse cuando la ola de culpabilidad volvió, el abandono de sus hijas, el ser descubierto y avergonzarlas, o terminar colgado de un poste eléctrico.
Durmieron en casa de los Edwards. La señora Edwards sacó un colchón de paja viejo del desván y lo arregló para que Ennis pudiera dormir. Jack durmió en su cama de la infancia, a todas luces demasiado pequeña para él. Los pies sobresalían por la parte de abajo. Ennis estaba tumbado boca arriba, sobre el pecho tenía una figura metálica de pequeño tamaño de un caballo de rodeos que había encontrado sobre el escritorio de Jack. Acariciaba su superficie. El color original se había perdido en el proceso de envejecer, así que revelaba ahora la pátina cobriza del molde.
—¿Cómo te has escaqueado de casa? —preguntó Ennis, y miró a Jack con curiosidad.
—Ella lo sabe desde hace tiempo—Jack miraba al techo, con los brazos doblados bajo la nuca—. Te mencionaba todo el tiempo. Te echaba mucho de menos.
Ennis desvió la vista hacia el caballo, en silencio una mueca reflejaba complicidad, reciprocidad.
—Ella también lo sabe. Te llamó Jack el depravado y me pidió el divorcio. —Jack se echó a reír. Pero Ennis seguía serio, así que dejó de interrumpirle—. Me dijo que me denunciaría ante las autoridades o algo así. Pero aún no lo ha hecho.
Jack le acarició la cabeza de la misma manera que cuando trataba de apaciguar a un caballo.
—No me importa que me denuncie. Pero me preocupan mis hijas. Igual no vuelvo a verlas nunca. Y no puedo…no puedo pensar en ello.
Ennis apretó las sienes con los dedos. La arruga de preocupación que sesgaba el semblante en el pasado regresaba de cuando en cuando, como un recordatorio de lo que no podía ser, de lo que ya había sido y de lo que una fina línea separaba.
—Todo irá bien. Nos apañaremos. Intenta dormir un poco.
Pero Ennis ya estaba dormido. Y el caballo de rodeos apretado contra su pecho, como un amuleto para proteger el sueño.
Pasaron varios días. En todos amaneció.
Ennis se despertó temprano, con la luz del alba. Escuchó al padre de Jack levantarse y al gallo cacarear y una franja rosa y amarilla bañar la habitación. La espalda le dolía por el contacto con el suelo. El miedo le aprisionaba el pecho de nuevo. Pero presenciaba por primera vez algo. La vida de Jack fuera de él. Permaneció inmóvil con la vista fija sobre el techo de vigas de madera viejas. En el rancho en el que se crió la madera era aún más vieja, agujereada por la carcoma. Por las noches despertaba con serrín en la cara y rezaba por no amanecer aplastado por una viga mientras dormía.
Cerró los ojos y suspiró, aspirando el olor a suavizante que emanaban las sábanas y la manta en las que dormía. Jack dormía de espaldas a él. Se dio la vuelta. Los ojos le brillaban por el amanecer, medio cerrados por el destello. Tomó una de las manos de Ennis y la cerró entre las suyas, como si quisiera guardar arena del mar. Ennis abrió los ojos con un parpadeo lento, como el aleteo de una mariposa. Despertó del duermevela en el rancho de su infancia. Jack se acercó a él con una ligera flexión y le besó la mano como un caballero a una princesa. Un caballero para un vaquero.
—Pensaba que te habías ido. Que eras un fantasma.
—Los fantasmas duermen mejor en el suelo, eso te lo aseguro—gruñó—. Estoy destrozado.
Se acercó a Jack, lo miró de cerca. En susurros le llamó cariño, igual que hacía con sus hijas y con sus caballos favoritos. Lo besó con dulzura, esperando convertir así todas sus palabras de cariño.
Su madre había hecho el desayuno. Sus ojos brillaban de la misma manera que la primera vez que se vieron. Era sencillo, pero había amor en él. Incluso había un diente de león en un vaso con agua. Había huevos revueltos y algo de carne, café. Al fondo tras la puerta abierta se dibujaba la silueta del señor Edwards, en una zanja donde quería poner la valla que delimitase la propiedad del rancho. Bramaba y suspiraba entre cansado y resignado, pero no cesaba en su trabajo.
Jack había recopilado en una lista todos los materiales que necesitaban para arreglar el rancho, llevaba muchos años descuidado y tenía tablas sueltas, suciedad, carcoma y no tenía agua corriente o electricidad. Pero él tenía mucha energía y no cesaba en proponerle a Ennis cómo organizarlas y enseñarle cómo debía trabajar con su padre. Era distante y frío la mayoría del tiempo, pero Ennis estaba acostumbrado a que los dueños de los ranchos fueran así. Le preocupaba más que fuera el padre de Jack y que lo único que pudiera dar una conversación fuese hablar de rodeos.
—Ha llegado algo para ti, Jackie—la señora Edwards dejó la postal sobre la mesa. Era una postal de Brokeback Mountain.
Ennis tragó saliva. El remite estaba escrito en mayúsculas, pero el deje cursivo de las letras y la imitación de la caligrafía infantil eran una firma inconfundible. La señora Edwards abrió mucho los ojos, señal de que había leído su contenido.
“Jack el Depravado, DILE A ENNIS QUE NO VOLVERÁ A VER A LAS NIÑAS. NO ME IMPORTA SU DINERO” ALMA
Ennis intercambió una mirada con Jack y otra con su madre. Se levantó de la silla y se colocó el sombrero. Echó a andar hasta la camioneta con grandes zancadas que cargaban con su rabia. Jack corrió tras él. Trató de interponerse para que no se subiera a la camioneta, pero Ennis le golpeó con la puerta abierta y cerró de un portazo. Golpeó con rabia el volante, hundió la cara en él y comenzó a gritar con la puerta cerrada.
El padre de Jack cesó en su trabajo y se dio la vuelta. Levantó el sombrero para observar la situación. Un vaquero noqueado en el suelo, un vaquero que gritaba dentro de una camioneta vieja. Negó con la cabeza y volvió a su trabajo. La señora Edwards miraba la escena desde la puerta, tensa como un arco de flechas que apunta al centro. En su mano estaba la postal que parecía contener una maldición. Se tapó la boca con ella, con temor. El silencio hacía que escuchase el sonido de su corazón, palpitaciones que golpeaban como los nudillos en una puerta.
La puerta de la camioneta se abrió y cortó el silencio. Ennis se agachó y se acercó a Jack, lo tomó entre sus brazos de rodillas mientras susurraba que lo sentía en su oído. Los hombros de la señora Edwards cayeron, deshicieron la tensión. Ennis preguntó por el botiquín, ayudó a Jack a pasar dentro. El olor a alcohol etílico se mezclaba con el jazmín de unas flores en un jarrón en la cocina. Jack estaba sentado tomando café mientras Ennis le curaba el ojo y sonreía con dolor. Por suerte había sido solo un rasguño.
Se pusieron a la obra. Como el señor Edwards también tenía experiencias en ranchos y en el cuidado de animales las explicaciones eran superficiales, el trabajo podía ejecutarse en silencio y sin tener que conversar. Jack se aseguró de que su ausencia no creara conflictos entre ambos para poder trabajar en la reforma del rancho mientras ellos hacían el trabajo que les daría de comer.
Ennis consiguió unas crías de caballos y empezó su adiestramiento como solía hacer. El padre de Jack había dejado los rodeos hacía mucho tiempo y mostraba interés ante su forma de relacionarse con los animales. Eso no hacía que su confianza con Ennis aumentara, pero sentía la misma indiferencia por él que por el resto de la gente.
Jack se reunió con Laureen en el transcurso de su viaje al almacén de materiales. Su hijo estaba en la escuela y ella estaba enterrada en papeles que quería resolver desde su despacho. En el local había un nuevo vendedor de maquinarias, más joven. Se desenvolvía con soltura, aunque no llevaba sombrero vaquero.
—Si mi madre te viera aquí te mataría—sonrió con amargura—. Has tenido suerte.
Jack la abrazó con energía, aunque Laureen estaba tensa.
—¿Cómo está Jackie?
—Sigue pensando que estás en un rodeo. Creo que le vendría bien que le dijeras que has regresado. Para que no piense que lo has abandonado.
—Tienes razón—dejó su sombrero sobre el escritorio y se sentó en el borde de la mesa—. Han sido unos días algo…difíciles. Sobre todo para él.
El moratón seguía visible en el ojo, pero con mejor aspecto. Laureen lo miró con preocupación y acarició su mejilla. Jack se estremeció de dolor, pero sonrió, quitándole hierro.
—Ennis del Mar. Siempre he pensado en la posibilidad de que…bueno. Por eso no me duele tanto. Y porque eres la única persona que le ha plantado cara a mi padre.
Jack apretó su hombro—. Siempre lo haría. Aunque eres mucho más fuerte que yo—arqueó las cejas, burlón. Pero decía la verdad.
Laureen insistió en conocerlo. Ya lo hacía cuando solo eran compañeros de pesca.
—Quiero saber cómo es. ¿Tiene hijos?
Jack asintió. Enseñó dos dedos. Desvió la mirada al suelo, sombría.
—Pero no puede verlas. Me preocupa que eso acabe con él—señaló el moratón de su ojo.
—Claro—Laureen asintió—. Escucha, Jack, tráelo a tomar algo. O a tomar algo a un bar. Necesita tomar el aire. Preséntamelo. Prométemelo.
—Prometido.
Se despidieron con un abrazo. También se comprometió a llamar a Jackie. Llenó la camioneta de madera, barras de metal, cuerda, herramientas y algunos productos químicos para limpiar, quitar la humedad, barnizar y aislar el suelo. Al regresar, encontró a su padre solo. Había avanzado mucho al hacer los agujeros para la valla.
—Se ha ido, estaba sombrío otra vez. Ese hombre tiene una sombra muy grande sobre él, desde luego que sí—se inclinó sobre la pala clavada en la tierra y miró a los ojos a su hijo. Tenía un palillo en la boca que agitaba con aburrimiento.
Jack volvió a la casa con paso firme, su madre arreglaba el borde de unas sábanas que se habían deshilado. Su mirada parecía en paz cuando lo hacía.
—Ennis no se ha ido—añadió—. Su camioneta sigue en su sitio aparcada. Solo está triste, cariño —puso una mano sobre su hombro y apretó con fuerza—. Ha perdido a sus hijas.
Jack caminó calle abajo por el pueblo. Entró a todos los bares, uno a uno. Tenía las botas polvorientas, el calor hacía estragos y tenía la espalda y las axilas mojadas, gotas de sudor le caían por la frente. Su pulso acelerado y la sangre de su cuerpo fluía con rapidez por sus venas, hinchadas. Cowboys había muchos, bares de cowboys eran todos ellos. Encontró a Ennis en el último bar del pueblo, cerca del cartel que anunciaba el final de la población.
Estaba sentado junto a una máquina de discos que reproducía una canción de Billie Holiday. Miraba a su vaso ancho, fumaba sobre un cenicero grande de cristal y bebía whisky. Al mirarlo parecía que no tuviera sombra. Un fantasma. Se sentó frente a él y pidió otro whisky. Ennis no se movió ni le miró. Jack recordó la ocasión en que tomaron algo juntos por primera vez en un bar cerca del barracón en el que se conocieron, cuando encontraron trabajo en Brokeback Mountain. Ennis tenía el mismo gesto amargo y contenido, la misma rudeza de su aspecto y ternura de su rostro. Le contó entonces que se había criado solo, abandonado por su padre con unos dólares en una taza y una camioneta. La sombra de su soledad infantil le rodeó y Jack cayó en la cuenta de lo solo que creía estar Ennis.
Sus miradas se encontraron. Verdes como el fresno, los ojos de Ennis recuperaron el brillo ausente en los recuerdos de Jack. Sus labios dibujaban un rictus tenso y recuperaron la curvatura de una mueca. La música cambió y empezó a sonar música criolla, un blues del bayou. Una canción famosa y amarga que parecía acunar a Ennis. Las volutas de humo ocultaban su rostro. Se atusó el flequillo, aplastado por el sombrero, que estaba junto a su paquete de cigarrillos en la mesa.
—Esta es mi canción favorita—se interrumpió—una de las dos. La primera vez que la escuché cantar fue a mi hermano mayor, una vez que yo estaba triste porque me habían pegado en el colegio. Él cantaba “you’re dead, you’re dead” y me hizo muy feliz entonces. Yo se la cantaba a mis hijas también—dio un trago largo, el brillo de sus ojos se hizo lágrimas y se limpió la manga con la boca de la camisa—. No lo hacía muy bien.
Jack daba golpes con los dedos sobre la mesa con el dedo, cerca de la mano de Ennis. También fumaba. Él miraba sus manos. Sonrió con amargura.
—¿Cuál era la otra? La otra canción.
—Esa canción que tocabas con la armónica. Cómo se llamaba…
—Ah, Moon bath.
Ennis asintió y bebió—. Pero aquella vaca aplastó tu armónica. Fue una gran pérdida y un gran alivio a la vez.
Ambos rieron.
—También era una canción que me cantaba mi madre. Yo la cantaba cuando me sentía solo. Puedo cantarla cuando quieras.
—¿Ahora?
Dejaron de beber y caminaron hacia las afueras del pueblo. Se extendían campos cultivados, matorrales secos y vías del tren que atravesaban el pueblo como las venas del cuerpo. El paso era animado, dirigido por Jack.
Moon bath slips through your fingers
May I stay, may I linger?
Shallow footprints on the trail
Does your heart feel the same?
If the night is dark and you get cold
I’m still waiting for you on the road
Jack no podía cantar con su armónica, así que su voz sonaba débil y apagada, como el canto de cuna. Ennis se aferró a los dedos de Jack cuando la hierba se hizo más espesa y Jack los condujo a un lugar que parecía conocer. Senderos poco trazados pero paso seguro. Llegaron a un hueco en el que había huellas, adolescentes que se habían refugiado miles de veces para evitar a curiosos.
Jack pegó su rostro al de Ennis y lo atrajo con fuerza hacia él. Se abrió la camisa mientras una brisa revolvía la tela ligera de verano y se tumbaron boca arriba, Ennis con la cabeza sobre el pecho de Jack. Él le revolvía el pelo y briznas de cebada se le pegaban a la piel sudorosa y cantaba en susurros la canción una y otra vez. Ennis veía en el cielo las nubes desplazarse y tomar formas del subconsciente; caballos, un sombrero de vaquero. Escuchó aquella canción una y otra vez hasta que regresaron al rancho, horas más tarde, con el último sol.
Laureen recibió una llamada de Jack días más tarde. Jackie sonaba emocionado al otro lado del teléfono mientras oía las anécdotas de su padre, recicladas de muchos rodeos pasados, algunas mezcladas con fantasías de lo que en realidad le habría gustado hacer antes de retirarse. Habló con Laureen sobre quedar para conocer a Ennis. Acordaron verse en un local con música en directo.
Parejas bailaban en el centro junto a un escenario y alrededor, separadas por unos fardos de paja, mesas bajas de personas que cenaban o tomaban cerveza, camareros con sombreros de cowboy y banderas enormes de Estados Unidos pendían del techo. El olor a paja se mezclaba con la cerveza, el sudor y diferentes perfumes florales artificiales. Grandes jarras de cerveza, luces cálidas y flores de promoción de instituto adornaban las mesas. Laureen se encontraba frente a Ennis, Jack entre ambos. No podía ocultar una sonrisa, y aunque la amargura no había desaparecido del todo, podía sentir el amor de Jack por aquella montaña de la que siempre hablaba y también el amor por él.
Laureen y Ennis tenían muchas cosas en común, en especial la forma en que se relacionaban con los animales y la naturaleza. En contextos diferentes, ambos lo utilizaban como forma de lidiar con la soledad. El encuentro con la naturaleza en el río, en el bosque. La comprensión del temperamento de los caballos mejor que el humano. Ennis rebuscó en su chaqueta y sacó un objeto envuelto en papel de estraza. Era un caballo de madera, había retomado su actividad de tallar pequeños objetos.
—Es para Jackie —aclaró Jack, que miraba el objeto con ternura, acariciándolo como si se lo hubieran regalado—. Ennis ha insistido en regalárselo.
—Es precioso, Ennis—Laureen sonrió y le acarició la mano—. Le encantará.
Ennis asintió y bebió un trago de cerveza. Al principio solo era capaz de responder a preguntas que Jack o Laureen formulaban como forma de interacción, pero tras la escena del caballo de madera y de algo de cerveza en su cuerpo, sus labios fueron perdiendo la tensión inicial y su arruga en la frente desapareció. Miró a ambos y se quitó el sombrero, en un gesto de aceptación.
—Siempre pensé que Brokeback era un lugar inventado en el que corrían ríos de whisky y que eso te gustaba—Laureen comió lo que habían pedido, una especie de enchiladas y carne de cordero.
—Trabajamos allí en verano—dijo Ennis, masticaba con fruición, el olor era delicioso—. Nos encargaron mantener las ovejas juntas todo el verano. Dormíamos separados porque tenía que cuidar de él y él tenía que estar en la oscuridad. Luego nos turnamos. Un día me emborraché.
—Y aun así fue capaz de subir allí como si no hubiese pasado nada. Soportaba mis recitales musicales.
Laureen rió—. Lo siento mucho, Ennis. Debió de ser horrible.
Empezó una actuación musical y parejas de cowboys salieron a bailar. Laureen le preguntó a Ennis si quería bailar con él.
—Con permiso–Ennis sonrió y Jack dio un trago a su cerveza mientras levantaba su sombrero.
Ennis bailaba con mucha soltura, parecía que lo hubiese hecho muchas veces antes. Laureen se dejó arrastrar por el baile de Ennis, acostumbrado a los bailes románticos y lentos de su exmarido. Se abrazaron y bailaron pegados y Ennis volvió a mirar a Jack en la distancia, que le sonreía como un niño. Le respondió levantando las cejas, lo que le hizo reír.
—Bailas mucho mejor que Jack, pero no se lo digas. Es un secreto—le susurró.
—No es un secreto si él también lo sabe—ambos echaron a reír, miraron a Jack con complicidad—. Gracias por ser comprensiva con lo de Jack. Me resulta muy difícil de comprender.
—Aún estoy en ello—Laureen apretó los labios, desvió la vista al suelo—pero si te soy sincera, una parte de mí siempre lo supo— sujetó a Ennis por las manos y meció su cuerpo—. Mi padre era alguien que no soportaba el amor de otros. Y tampoco soportaba a Jack—suspiró y se encendió un cigarro del bolsillo de su camisa—pero él ya no está aquí. Y tú sí.
Ennis asintió y la abrazó. Laureen le recordaba a su hermana mayor. O a cómo hubiese sido si no se hubiese casado con diecisiete años y si en otro momento de la historia pudiese haberle dicho quién era de verdad.
Laureen todavía no lo etiquetaba, ese amor, pues el dolor era reciente. Sin embargo, una parte de sí misma y de su infancia solitaria y sin hermanos y el anhelo por tener un hermano parecían reflejarse de repente en la superficie de Ennis.
Volvieron a la mesa. La cerveza, la música y el humo habían enturbiado el aire y era más denso. Las conversaciones tornaban más series, tristes e íntimas. Ennis se ocultó bajo su sombrero junto a la luz, le ensombrecía el rostro. Jack quería acompañarlo, pero al acercarle la mano él la rehuía. Solo la colocaba cerca, junto a ella, separada por unos milímetros.
—Jack me contó lo de tus hijas, Ennis —Lo cogió de las manos y Jack cerró sus dedos con tristeza, como si aquel tacto no fuera posible, como si se deslizase por el hielo—tal vez podríamos hablar con Alma.
Ennis negó con la cabeza, la mirada revuelta y el cuerpo endurecido por el alcohol, el recuerdo y la melancolía al final.
—Sé que te da miedo volver—interrumpió Jack—hemos hablado de que no vuelvas. Que vaya yo.
—Ni hablar—Ennis golpeó la mesa con la mano, los vasos tintinearon—. Eso ni en broma. Si vas te denunciará a la policía.
—Iré yo con él. Jack y yo no nos hemos divorciado todavía—sonrió y miró hacia su alianza contradecida por la amargura y la confianza—. Puede que la convenza.
Ennis levantó la mirada y se quitó el sombrero. Laureen sonreía. Alternó la mirada entre ambos. Jack sonreía también y asentía como si ya lo hubiese decidido.
—¿Estáis seguros de eso?
Ambos se miraron y asintieron.
El viaje fue algo extraño al principio. Jack estaba acostumbrado a viajar solo durante muchas horas, le resultaba extraño volver a hacerlo. Al mismo tiempo le reconfortó reencontrarse con los paisajes que había recorrido tantas veces en soledad. Laureen nunca había visitado Ohio. El camino se compuso de preguntas sobre su relación, aunque evitaba preguntar cosas de las que no estaba segura sobre cómo manejar la respuesta. Jack evitaba esos senderos de la conversación. Solo le hablaba de aquel verano en Brokeback, de recuerdos de su juventud antes de conocerla; el tiempo pasó mucho más deprisa. Cuanto más cerca estaban de la dirección, más pesado era el silencio y más repetidos sus ensayos mentales acerca de lo que debía decir.
La casa era un adosado de madera blanca con una bandera estadounidense algo vieja que ondeaba, decorada ya para el Cuatro de Julio, aunque todavía era temprano. Jack suspiró al dejar la camioneta aparcada. Una sombra pelirroja se asomó a la ventana y se deslizó hasta la puerta. Jack miró a Laureen y suspiró, sus ojos dudaban y su pulso se aceleró.
—Estoy aquí—le dijo con dulzura—. No quiero desanimarte, pero puede que no salga como esperamos. Así que trata de no ser duro con ella, ¿vale?
Jack asintió y le acarició el pelo. Se ajustó la camisa vaquera y se caló el sombrero. La mosquitera se entreabrió y una mujer de treinta y cuatro años vestida con bata apareció por el marco de la puerta, era sábado por la mañana. Parecía como si hubiese esperado este momento durante mucho tiempo. Jack levantó su sombrero e hizo una reverencia.
—Hola Alma.
—No ha venido, ¿verdad? —en su voz se mezclaba la ira, el dolor y el asco, pero también algo de esperanza desatendida. Suspiró—. No me extraña. Es un cobarde. Si fuera un hombre, pero ni siquiera puede ser un hombre.
Jack asentía en silencio, recordaba las palabras de Laureen. Suspiraba, sentía su diafragma moverse arriba y abajo, se concentraba en ello. Mantenerse concentrado y calmado era lo único que tenía que hacer.
—Lo peor es que es que todo esto es culpa tuya—las lágrimas empezaron a correr por su cara y ella las apartaba con la mano—él era un buen hombre hasta que te conoció. ¡Tú lo pervertiste!
Jack miró a Alma con amargura. Laureen miraba en la distancia los gestos con las ventanillas de la camioneta subidas.
—Ennis necesita ver a sus hijas, Alma—suplicó con las manos—también es su padre. Son importantes para él.
—¡Y no le importa abandonarlas por echar un polvo contigo! Es vergonzoso. Y lo denunciaría si no me avergonzara a mí también.
Al fondo del pasillo aparecieron una silueta alta y dos más pequeñas, ambas se acercaron por el fondo.
—¿Mamá? —se escuchó un eco tras las cortinas—. Ya voy—respondió, con la voz quebrada—. Sabes, Jack. Sus hijas creen que murió en un accidente en un rancho. Y sabe Dios que espero que sea así lo que le pase, aunque lo peor de todo es que seáis buenas personas.
Se miraron, ambos con los ojos contrariados y al borde de las lágrimas y Alma dio un portazo mientras se marchaba por el pasillo. Jack caminó con violencia hacia el coche y dio un portazo. Laureen lo vio y apoyó la mano en su hombro. Jack lloró desconsolado, su cuerpo contraído en el asiento se removía como si hubiese perdido a sus propias hijas. Laureen se ofreció a conducir el camino de vuelta, pero él la detuvo y condujo.
Fueron al lugar favorito de Ennis. Era el lugar donde se habían encontrado tantos años atrás, aunque no hizo falta que lo dijera para que Laureen lo supiera. Una pequeña explanada que daba a un arroyo poco profundo. Al fondo se veía la montaña, pero no estaba nevada. Hacía quince años que no la veía así. Se quedaron en silencio observando la montaña. Una belleza que quitaba la respiración. Pronto vendría una tormenta, lo sabía por la brisa fresca que agitaba los árboles. Laureen lloraba, una combinación de tristeza, alivio y belleza. Jack la contrajo contra su pecho con dulzura.
—Este lugar es precioso.
Dieron un paseo. No podían subir mucho, no tenían caballos ni armas para enfrentarse a los animales salvajes, pero caminaron por el borde del arroyo. Jugaron en el agua hasta terminar empapados. Jack recordó los primeros años de matrimonio, la complicidad que sentía entonces. Laureen no podía ser su esposa, pero era la única amiga que podía tener. Laureen se tumbó al sol y mientras sentía el sol y la brisa en su cara pensó en su amargura, en la de su madre al descubrir que su padre le había sido infiel. Ese fue el tono de su infancia y adolescencia, ese repetir del hombre exitoso incapaz de hacerse cargo de nada, condenado a ser siempre una expectativa.
Jack se estaba convirtiendo en ese hombre cuando le empezó a ser infiel. Infiel con otras mujeres, tras Ennis. Ahora se daba cuenta de que la única manera, por mucho que quisiera lo contrario, era dejar de decepcionarse cuando podía esperar el amor sin tener que sufrir por los hombres. Le alegró comprobar que Jack podía al menos ser fiel a sí mismo en una cosa. Le miró y le sonrió. Se pusieron en camino.
Ennis no descansó durante casi dos días. Hizo todo lo posible por no pensar en ello, trabajó hasta la extenuación, se dedicó a reformar la cabaña, a pasear los caballos por el campo, limpiarles las herraduras a conciencia. El calor era intenso. Cuando regresaba y se cansaba de trabajar fumaba y bebía.
La señora Edwards estaba preocupada por él. Aunque le hacía de comer, él la rechazaba. Compró whisky y bebió en soledad en el lugar que Jack le había enseñado. Bebió en la cabaña y se quedó dormido con la botella en la mano sobre el suelo de madera.
—Está ahí—dijo el señor Edward a lo lejos—pero lo vais a destrozar y no va a trabajar nada.
Ennis despertó con los ojos húmedos sobre el suelo de la cabaña. Estaba mareado, no se había cambiado de ropa. Aún no había amanecido y el frío le helaba los huesos. Jack entró a la cabaña, aún medio abandonada. Escuchaba el sonido de los ratones caminar por las tablas del techo. Se agachó donde estaba Ennis. Apestaba a tabaco, alcohol y al producto anti humedad que había echado la semana anterior. Jack olía a sudor, pero sobre todo a pino. Ennis trató de abrazarlo, pero estaba turbado y sin energía. Jack lo retuvo entre sus brazos mientras Ennis se retorcía.
—No soy nadie, Jack. No soy nada.
Se quedaron quietos durante un rato, el amanecer inundó la habitación vacía de rosa y de naranja.
—Está bien. Ven aquí. —Ennis dejó de resistirse. Se quedó dormido en sus brazos, perdió la conciencia del paso del tiempo.
Jack lo abrazó, metió el cuerpo de Ennis en su chaqueta. Estaba frío. Tenía el pelo pegado a la cara. Cuando Ennis despertó, Jack seguía allí, sentado entorno a él, dormido. Sujetaba una postal en la mano, muy similar a la que le envió a Ennis la primera vez que le escribió. Unas lágrimas cayeron sobre la postal. Ennis acarició la superficie del cartón.
—Laureen se emocionó al verlo en persona–dijo en voz baja Jack, que había despertado.
—Empiezo a ver todas las cosas que tenemos en común—Ennis esbozó una mueca, una media sonrisa—. Es amable Laureen.
—Sí. Y te aprecia. No hay muchos hombres a los que aprecie de verdad.
—Entiendo lo que tiene que ser eso—asintió—. Estaba muy dolida, ¿no? Alma.
—Me llamó pervertido a la cara—asintió—. Creo que está dolida. Y tú tienes un aspecto horrible. Ve a ducharte y durmamos un poco, vaquero.
Ennis cambió. Desde ese día su interés por la construcción de su casa con Jack fue completo. El dolor que Ennis sentía por la pérdida se había transformado en el deseo de llenarlo con algo, a pesar de desconocer la profundidad de ese vacío. Jack le dijo lo que había dicho de él más adelante, en mayor calma, cuando reprodujo toda la conversación que había tenido con Alma, incluida la referencia a que sus hijas le daban por muerto. No le produjo más tristeza que la de ver a Jack con las manos vacías.
Cuanto más consciente era de la pérdida, más se concentraba Ennis en su trabajo; a veces ocupaba todo el día, a veces solo hasta que estaba demasiado cansado y sus hombros no podían más. Cuando descansaba fumaba y bebía whisky o tallaba figuras de madera. Jack consiguió restos de madera de un almacén de materiales. Pasaron juntos el 4 de Julio con Laureen, Jackie y los señores Edward en el jardín de los padres de Jack. Laureen fotografió la velada, una fotografía de Jack con sus padres, Ennis y Jack, otra de cuando Ennis fue a encender los fuegos artificiales con Jackie. Ambos eran hombres de pocas palabras, pero parecían entenderse en ese idioma con fluidez.
El verano pasó, las cigarras dejaron de cantar y los días se hicieron cada vez más cortos. En el rancho se reanudó el trabajo, la cría de caballos. Ennis iba a menudo a pujar por ejemplares, a vender otros. Compró un remolque con capacidad para dos. Terminaron las reformas del rancho, a punto para las primeras lluvias copiosas que pusieron a prueba el revestimiento que había instalado Jack.
El espacio no era muy grande pero tenían una cama para dos, una cocina con comedor y chimenea, un baño con un lavadero improvisado y un porche. Los muebles aumentaban con la capacidad de Ennis de crearlos. Los caballos mutaron a pequeños tótems para la chimenea, una silla, un taburete, un ribete decorado en la barandilla.
A veces Laureen aparecía con Jackie y pasaban toda la tarde juntos los cuatro, los tres, si Jack o Ennis trabajaban con el señor Edwards. Jugaban a las cartas, montaban a caballo, tomaban té, contaban historias o jugaban a volar una cometa. Ennis consiguió un poni para Jackie, aunque Laureen era la persona más entusiasta al respecto.
Sin embargo, Ennis cada vez bebía más. Nunca de día, nunca si recibía visitas. Evitaba a Jack cuando lo hacía, pero Jack lo encontraba a menudo sentado en una mecedora en mitad de la noche, bebiendo whisky y fumando en silencio con el sombrero puesto. A veces bebía fuera y cuando amanecía o estaba muy borracho, volvía a casa temprano y se abrazaba a él vestido. Hablaba con tristeza de cosas inteligibles hasta quedarse dormido.
En el pasado solían emborracharse muy a menudo. En el monte para aguantar el frío o el dolor, como cuando se cayó del caballo sorprendido por un oso y se hirió en la cabeza. A veces por aburrimiento. Otras veces lo necesitaron porque no sabían acercarse sin estar fuera de sí. Sobre todo Ennis. Se refugiaba a menudo en el alcohol cuando no quería reconocer quién era en realidad, cuando trataba de negarse a sí mismo en una solución antinatural a su propia naturaleza. Como si se pudiera negar al oso su rugido o al arroyo su discurso montaña abajo. Jack también había bebido mucho por ese motivo, por su lado contrario. Un animal salvaje encerrado en unas botas de cowboy y una hebilla de rodeo.
Una noche Ennis no volvió a la cama. Se levantó temprano, sin desayunar. Llevó los restos de una botella de whisky sin terminar a la montura del caballo, lo ensilló y se fue a cabalgar. El sol no había salido. Levantó algo de polvo y se desvaneció en el horizonte. Jack se despertó al notar frío en la sábana. El olor a Ennis era frío, ausente. Se levantó y se hizo el desayuno, no había restos de café. Sobre la nevera había un calendario que ocupaba el centro con un círculo marcado en el día, era noviembre y el cumpleaños de Alma Jr, que cumplía quince años, Jack cerró la nevera sin mirar el calendario. Bebió del café del día anterior y tomó una tostada con mantequilla.
Encontró a su padre con una parka marrón y una gorra, sujetaba una horca con la que echaba forraje.
—Se fue hace mucho, muchacho. No sé hacia dónde.
Jack pasó el resto del día con el ceño fruncido. Todos sus movimientos fueron erráticos, tornillos rotos al presionarlos demasiado, caballos agitados contra su falta de paciencia y una coz de un caballo que le dejó un rasguño en la cara. Eran las cinco de la tarde y empezó el atardecer. El cielo se tornó rojo y así la cara de Jack, que pateó unas piedras antes de sentarse en la mecedora de Ennis.
Acarició la superficie de madera, tratada con aceite y con delicadeza. Era la primera vez que Ennis hacía una mecedora. Andaba coja, pero era cómoda y robusta, y le había tallado en relieve caballos que cabalgaban en la cabecera, surgían de un monte nevado. El asiento lo había construido el padre de Jack, quien había aprendido a trenzar cuerda en el ejército. Jack se recostó sobre ella mientras el sol se ocultaba en el horizonte, alcanzando el tono más rojo del cielo.
Empezó a tocar su armónica. Esta era nueva, pequeña, reluciente. Empezó a tocar sus canciones favoritas, algunas de las favoritas de su madre y otras inventadas para Ennis, o para él. Canciones mil veces cantadas en el pasado. Cantó Moon Bath, con la intención de que sirviera para invocarlo y que regresara a través del horizonte. Tan solo logró que unos cuervos que graznaban echaran a volar, espantados, de un cable telefónico. Fue a la cama y se tumbó boca arriba, enterrado por sus mantas gruesas y se echó a dormir con una camisa de Ennis, deseaba convencerse de que aún estaba allí con él, de que Ennis no lo abandonaría.
Despertó en mitad de la noche. Un crujido de la puerta, una pequeña brisa que se coló por el marco de la ventana. El gruñido de Ennis al caer del caballo, que resopló. Tenía pequeñas heridas en la cara y las manos, como si hubiera caído del caballo varias veces. Caminaba aun así erguido, pesado, apaleado, como un perro.
Se desnudó y se metió en la cama. El cuerpo de Ennis escocía, los ojos, la boca, los brazos. Como una gran herida abierta. Jack llevaba su camisa. La reconoció al tacto, olía a suavizante. Le acarició el pelo, que tenía pegado a la cara. Jack se retorció pero volvió a dormir. Ennis respiraba despacio. Se acercó a él y metió los brazos entre los suyos, quería decirle muchas cosas en ese momento, lo mucho que lo sentía, lo avergonzado que estaba y lo feliz que le hacía estar con él en ese instante, pero se quedó dormido antes de pronunciar palabra.
Jack se marchó temprano al día siguiente. Era sábado. Ennis no se despertó hasta mediodía, el sol estaba alto en el cielo cubierto por grandes nubes. Se lavó en la bañera y se curó las heridas, pequeñas pero dolorosas. Se cortó el pelo y se afeitó. En la parte de atrás del rancho, alejado de los caballos, había comenzado a construir un taller improvisado. Tenía el suficiente espacio para estar a cubierto, guardar herramientas y madera. Estaba construyendo una mesa auxiliar para poner unas lámparas junto a la cama, aunque aún era demasiado temprano para saberlo. Cuando trabajaba en la madera no pensaba en nada.
Estaba en silencio con sus pensamientos, pero sus pensamientos estaban sobre el arroyo, él los miraba y los dejaba pasar. Perdió la noción del tiempo y solo cuando Jack apareció por la puerta trasera de la casa fue consciente de que no había comido. Traía pan y un cuenco de comida que humeaba. No dijo nada, solo se la dejó sobre las herramientas y dio la vuelta sobre sus talones cuando Ennis lo detuvo con el brazo y Jack se giró hacia él.
—Espera—miró hacia el suelo, sacudió sus botas en la arena—no me dejes así.
—Podrías haber muerto—apretó la mandíbula—y yo no habría sabido dónde buscarte. Pero qué más da, ¿no?
Ennis agarró a Jack por los brazos. Todavía llevaba puesta su camisa de cuadros, la sintió al tacto, la tela producía bolitas, era una camisa vieja. Pero la favorita de Jack, y también la suya. Su vista seguía fija en el suelo.
—No entiendo por lo que estás pasando, no puedo ponerme en tu lugar, pero no puedes dejarme así cuando bebes. Últimamente bebes todo el tiempo —sus hombros tensos cayeron y Ennis lo atrajo hacia él—. No te puedo perder ahora.
Ennis lo soltó. Miró hacia él, después al suelo. Apretó los labios, arrugó los ojos.
—Yo no tengo todo lo que tú tienes. Tienes todo lo que he deseado alguna vez y no pienses que no me alegro por ti—Ennis se detuvo y lo miró a los ojos—pero no puedo fingir que es suficiente. —Ennis se alejó y se apoyó en su banco de herramientas, dándole la espalda—. Puedo inventar todo lo que quiera para que mi vida sea mejor, pero siempre voy a sentir que no todo puede ser. Que mis hijas no te conocerán nunca. De qué sirve, ¿eh? Querer a alguien si no puedo compartir el amor que tengo.
Suspiró. No había hablado tanto ni con tanta honestidad nunca. La voz le ardía. Jack se acercó a él, lo abrazó desde atrás. Apoyó su cabeza sobre el hombro y se meció en él. El olor a suavizante y el tacto de los puños de la camisa inundó sus pensamientos.
—Hey—cerró los ojos y besó su hombro con dulzura—todo irá bien.
—Por favor, Jack—las manos de Ennis se abrieron y dio un respingo—no me lo prometas más.
Jack lo besó en la nuca y asintió. Se quedaron en silencio, meciéndose. Ennis con el rostro desencajado, Jack abrazado a él como cuando se quedaba dormido de pie en el campamento. La brisa les movía el pelo y traía sonidos de una radio lejana, en la que sonaba una vieja canción country con interferencias.
Se hicieron compañía mientras Ennis comía en una mesa que había construido, la usaba para tallar. Era un estofado delicioso, especiado, con un caldo grasiento y denso; la expresión de Ennis se suavizó mientras comía del plato. Se miraban en silencio con el único rumor de la radio. Jack acariciaba su mano quieta con el dedo.
—¿Ennis?
—¿Hm? —miró inquisitivo mientras comía.
—Te quiero.
Ennis dejó la cuchara en el cuenco, miró hacia abajo y se ruborizó. Miró de vuelta a Jack y asintió, acariciándole la mano a él. Terminó de comer y volvió a trabajar con la madera, Jack se quedó con él un rato más, hasta que empezó a atardecer.
Se dieron un baño en una bañera pequeña y oxidada, aunque no pareció ser importante. Ennis le contó que había sido el cumpleaños de su hija y Jack le preguntó sobre el tipo de cosas que hacían por su cumpleaños mientras le acariciaba la cara, donde tenía algunas heridas aún del día anterior. El rostro de Ennis se estremeció por el dolor. Le contó algunos de sus momentos favoritos; paseos por el parque, la envidia de su hermana, comprar chocolate caliente, un paquete de galletas de descuento, juguetes prestados. Tristeza por no tener que regalar a otros. La cabeza de Ennis descansaba sobre el hombro de Jack, una bombilla titilaba sobre el techo y algo de jabón restante se deslizaba sobre la superficie del agua.
Ennis no recordaba haber sufrido por esa carencia, le costaba comprender el por qué de la frustración de Alma Jr, pero ahora que no la vería más pensaba en todas las cosas que quería haber podido regalarle. Habría creado cualquier cosa para ellas.
Laureen expresó una mueca de tristeza cuando Jack se lo contó. Ella estaba conociendo a un hombre nuevo y se veían menos que antes, pero aún se veían mucho.
—Ennis tiene razón—dijo con tristeza—tú tienes todo lo que deseas tener y eso es genial, pero él…
—Viste cómo fue Alma. Si me vuelve a ver, me va a matar—se detuvo—. Pero creo que debería convencerla para que al menos lo perdonara.
—Yo puedo convencerla—sentenció—y lo haré. Yo también he sido engañada, al igual que tú y Ennis. Además, eres buen padre y él lo es. ¿No es eso lo más importante?
Antes de que tuviese tiempo de tomar la decisión, Laureen se marchó de viaje sola. Le dijo a Jack que no debía contárselo todavía, al menos hasta que ella regresara. Jack le dijo que se fue a vender maquinaria a una feria y le encargó que se hiciera cargo de Jackie algunos ratos sueltos, aunque disfrutaba mucho de la compañía de Ennis de manera natural.
Laureen recordaba el camino con mucha nitidez, solo que era ella quien debía hablar por Ennis. No le dijo a nadie que estaba igual de asustada de lo que debía estar Ennis, pero tuvo muchas horas para mentalizarse. Al hacer el camino hasta la casa de Alma ella sola, pensó entonces en Jack conduciendo dos veces al año aferrándose al volante, esperando algo de Ennis en el pasado. Jack le había contado aquella vez en la que fue a verlo tras divorciarse. En su momento solo lo percibió triste y enfadado. Cuando lo imaginaba en esa misma camioneta destartalada conduciendo veintiséis horas se le partió el corazón.
Sus ojos empezaron a brillar cuando divisó a Brokeback a lo lejos. Estaba nevada y era de nuevo, de una belleza que la dejaba sin respiración. Aparcó la camioneta algo más abajo en la calle para que no la reconociera al bajar. Caminó cuesta arriba para desentumecerse del viaje. Repasó en su mente qué palabras utilizaría. Pero no era una vendedora de máquinas, sino la mujer de un hombre enamorado de otro. Así que decidió decir la verdad.
Alma la reconoció a pesar de que habían pasado varios meses, más de medio año. La invitó a pasar y a tomar un café. Laureen no se puso a la defensiva, no habló. Alma le enseñó la casa y hablaron un rato, de cosas banales, el tiempo, los niños, la escuela. Laureen sacó de su bolso un objeto. Le enseñó una foto en la que aparecían Ennis y Jackie, el 4 de Julio. La había hecho ella, encendían fuegos artificiales y sonreían. Siempre llevaba esa fotografía en el bolso.
—Ennis puede ser muchas cosas—dijo—pero es un buen padre.
—Pero no lo era en su momento—Alma era capaz de hablar sin quebrar la voz—él siempre estaba por ahí, fuera. Sus hijas lo llamaban.
—Jack siempre estaba fuera también. Y eso solo quiere decir que estaban viviendo la misma mentira.
Alma cogió la taza de café entre las manos. Unas volutas de humo desfiguraba su imagen. La casa estaba en silencio, sus hijas y su marido no estaban allí. Era su día libre.
—¿Cómo lo haces? Para seguir adelante.
—Pienso en todo aquello que todavía puedo hacer para estar mejor—Laureen fumaba con Alma y exhalaba el humo—y lo hago.
Hablaron de otras cosas. De casarse, tener hijos, de cosas que odiaban de los hombres, de sus padres. De Ennis. Laureen sacó otro objeto de su bolso. Era un caballo de madera que había hecho Ennis y le había regalado a Jackie. Ennis le regalaba uno cada vez que lo terminaba, hasta que le enseñó a hacer sus propios caballos de madera. Jackie había estado de acuerdo con llevarlo. Sacó otro, más pequeño.
—Estos los hizo para sus hijas, sabes. Pero nunca…nunca pudo dárselos.
Alma se emocionó, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró, lloró en silencio sobre aquellas tallas de madera húmedas. Se disculpó ante ella y la invitó a quedarse a comer cuando regresaran los demás, pero Laureen negó con la cabeza. Se levantó de la mesa y le dio las gracias por el tiempo que le había dedicado a estar con ella.
Alma regresó a la cocina, los pequeños juguetes estaban sobre la mesa, junto a un cenicero y las tazas vacías. Lloró toda la mañana y los llenó de sus lágrimas. Laureen compró en una tienda de souvenirs una postal de Brokeback Mountain, mientras miraba emocionada el monte nevado por completo. Volvió casi sin descanso, pero al bajar de la camioneta en la casa de Jack y Ennis se sintió ligera y tranquila, como la mañana tras un buen sueño.
Pasaron varios años.
Las cosas mejoraron y cambiaron de forma lenta e imperceptible, como las estaciones. Jackie estaba aprendiendo junto a Ennis carpintería, pronto empezaría de aprendiz en un taller. Ennis había volcado en él todo el amor que alguna vez sintió por sus hijas, y que se había quedado estancado en algún lugar de sus recuerdos. Esa amargura reaparecía algunas veces, pero el amor no había caído en el lugar equivocado. Jackie lo llamaba tío Ennis incluso ante su nuevo padre, con el que Laureen llevaba casado desde hacía un año.
Ella se las ingenió para hacer creer a todos que eran hermanos, e incluso su madre acabó por creerlo aunque nunca lo hubiera criado. Ennis y Laureen tenían gestos muy similares, a veces hacían dudar hasta qué punto se parecían. Sin embargo, este relato no ayudó a Jack. Ennis había dejado su vida atrás, a veces la gente decía que era un reservista militar y las habladurías crearon el personaje que necesitaba para no dar explicaciones. En cuanto a Jack, hombre soltero a los cuarenta y cinco, generaba algunas sospechas.
En el diecinueve cumpleaños de Alma Jr, Jack le propuso a Ennis celebrarlo en una travesía para cabalgar por la montaña juntos. Hacía tiempo que habían decidido adoptar la costumbre de tomarse esos días juntos, a veces junto a Jackie y Laureen y los Edwards, a veces ellos solos en lugares remotos por si eso mejoraba algo. Y no lo hacía. Pero Ennis no ocultaba esa oscuridad ya. Estaba acompañado y trataba de recordar que la vida continuaba.
Jack le dijo que se marcharan con el amanecer, pero se quedaron dormidos, así que cuando ensillaron los caballos el sol ya estaba más alto. Ennis estaba limpiando las herraduras de su caballo. Metió en la silla un rifle, herramientas para acampar y víveres para comer fuera. A lo lejos vio a la señora Edwards, que movía el brazo y le decía que se acercara. Jack le miró y Ennis asintió, bajó de la silla, atravesó la cerca y entró en la casa.
—¿Quieres café? —sujetó un teléfono—. Es para ti.
Ennis se quedó muy quieto por un momento, miró a la señora Edwards. Asintió y sujetó el auricular con ambas manos, aunque no habló. No fue inmediato. Se podía escuchar su respiración acelerada y la de otra persona al otro lado del teléfono.
—¿Papá?¿Eres tú?
Su corazón se detuvo por un instante y las manos le temblaron. La señora Edwards le dejó la taza sobre la mesa, acarició su hombro y cerró la puerta con delicadeza, marchándose al exterior. Jack se acercaba desde la cuadra.
—¿Papá?
—...hola. Feliz…feliz cumpleaños.
—Mamá ha dicho que llamara a este número. Que estarías al otro lado. Pero no estaba segura. No conozco el prefijo.
—Es el prefijo de Texas.
—Sí, Texas…¿estás bien? Tengo que dejarte ya, porque voy a salir a comer hoy con mi novio hoy, pero…te llamaré. Te lo prometo.
—Vale.
—Quería saber si estabas ahí de verdad—su voz sonó cortada, como si ella estuviera a punto de llorar. Colgó.
La llamada siguiente no fue inmediata. Entre tanto, Ennis, a pesar de estar destrozado por escuchar su voz, estaba distinto. Jack estaba acostumbrado a que Ennis pasase mucho tiempo solo, a que fuese feliz, pero estuviese ausente y solitario. Su decisión de quedarse con él estaba revestida de una pátina de distancia en su forma de querer a Jack. Él lo había aceptado con toda la tristeza y soledad que eso suponía en su relación. Ennis regresó a las cuadras y empezó a desmontar los caballos. Con una energía y brillo inusitados dedicó todo el día a recoger la casa, a limpiar por todas partes de su hogar y al final del día organizó una cena en la parte de atrás del rancho para Jack y él. Era la primera vez que hacía algo parecido.
En esos años Ennis había construido sillas, mesas, incluso una estructura para un toldo exterior. Sus maderas habían mejorado con los ingresos del rancho y ya no tenía que cogerlas de las sobras, podía comprarlas para aquello que quisiera construir, hacer esculturas y decoraciones mejores. Tenía gubias con las que hacer trabajos más delicados de grabado y tenía de ayudante a Jackie. A veces vendía algunos de esos muebles a sus vecinos o rancheros que conocía de los caballos. En esa cena, Ennis le ofreció a Jack un objeto en una caja pequeña. Era un cubo de madera, pero al girarlo, el cubo se abría y dejaba ver algo en su interior. Extrajo un anillo de madera. Una mueca de alegría asomó entre los dientes de Jack.
—¿Me lo pones?
Ennis asintió y lo encajó en su dedo anular. Era un anillo sencillo, sin florituras. Las vetas de la madera, el brillo del aceite para madera y el olor penetrante de la sabina eran más que suficiente. En su interior había grabado sus iniciales: EDM. Sujetó su mano entre las suyas y la acarició.
—¿Así que ya es oficial?
—Eso parece. No sé si es lo que me imaginaba pero…
—¿Pero?
—Está bien—susurró—. Te quiero, Jack.
—Oh, Ennis—acarició sus manos de vuelta y cerró los ojos—. Yo también.
Cuando Alma Jr. volvió a llamar unas semanas más tarde, Ennis no estaba. Había ido a una venta de caballos fuera del pueblo. Dijo que volvería a la hora de comer.
—Le llamaré más tarde—dijo emocionada—pero si no puede ser, dígale que me voy a casar.
La noticia que Ennis hubiese deseado esperar con alegría solo fue un nuevo recordatorio de lo que nunca podría ser.
—A mí me gustaría mucho que vinierais, papá. Pero mamá no quiere que vengas acompañado…—ella suspiró con decepción—. No voy a pedirte que vengas si vas a estar infeliz aquí.
—No querría perderme tu boda por nada del mundo—Ennis miraba al suelo, contrariado.
—Pero quiero conocerlo, papá. Quizá pueda ir a veros más adelante. Nunca he estado en Texas.
—Eso me encantaría.
—Te llevaré tarta—rió. Y colgó.
Ennis regresó abatido a la casa. Jack estaba cortando unos listones en la parte de atrás. Estaba ayudando a Ennis a poner un cartel de venta de muebles de madera para el rancho. Se detuvo cuando vio sus pasos profundos sobre la tierra. Ennis lanzó sus herramientas al suelo con violencia. Había mejorado mucho, pero no lo suficiente.
—Ennis, ¡Ennis! —Jack se interpuso entre él y el daño que quería infligirse, agarrándolo por los hombros—para, amigo. Ya está.
Ennis suspiró y se detuvo, enseñó las palmas de sus manos. Asintió, abatido. Recogió del suelo las herramientas y se dedicó a colocarlas con completa atención. Jack sabía cómo proceder. La reacción de Ennis, aunque desproporcionada, era irracional. Igual de fácil de provocar que de detener.
—Mi hija se casa y no puedo ir a su boda. Y no puedes ir a su boda. Es increíble.
—Te aseguro que no quiero verle la cara a tu exmujer. Y a esa panda de rancheros, aún menos —Jack le dio una sierra para que la colocara en una tabla en la pared—. Déjalo estar, Ennis. Tu hija te quiere, eso es lo más importante.
Ennis asintió y se disculpó varias veces, mientras limpiaba unas gubias que guardó en unos botes metálicos.
—Estás mejorando—dio unas palmadas en su hombro—. Cada día eres más parecido a un caballo.
—Eso es porque paso mucho tiempo con ellos—rió—. Me van a empezar a salir dientes enormes.
—¿También vas a empezar a relinchar?
Ennis imitó el sonido de un relincho. Ambos se echaron a reír y jugaron en el campo a perseguirse como dos caballos salvajes. Más tarde Jack le enseñó el cartel que estaba haciendo para la caseta de bricolaje.
—Seguro que Jackie te echa un cable para que quede genial. Te echa como menos de maestro.
—Hace mucho tiempo que es mejor que yo.
Pasaron unos meses.
Jackie trabajaba mucho y apenas podía ver a su familia. Llevaba unos meses trabajando en un taller de carpintería. El grupo de la cuadrilla lo componía gente de su edad, cercanos a los veinte años, algunos hijos de rancheros y otros hijos de jinetes de rodeos, otros de inmigrantes ilegales. Muchos de sus jefes trataban a esos hombres como a otros animales más.
Estaban fabricando algunas sillas. Un hombre grande de ascendencia navaja llamado Johhny Navaja mareaba un palillo con la lengua mientras cortaban unos listones para montar el asiento. Era febrero. Aunque era invierno la temperatura del taller siempre era alta y la ventilación escasa, la ropa se les pegaba al cuerpo y también el serrín y el olor a sudor. Jackie tenía una posición privilegiada y hacía detalles difíciles, como redondear las patas de las sillas, respaldos, decoraciones. Su capataz se fiaba de él porque tenía experiencia anterior y era sensible y cuidadoso con la madera, aunque no hablaba mucho con sus compañeros.
—Oye Chad, dile al mariquita que te haga los bordes. Seguro que te hace unas flores preciosas.
Chad era otro de sus compañeros, medio mexicano. Era más trabajador que Johnny Navaja, pero no tenía la suficiente capacidad de tomar decisiones propias y le gustaba sentirse parte de algún grupo. Jackie levantó la vista, pero la bajó de nuevo, concentrado en su trabajo.
—Me refiero a ti, caraculo—le lanzó un listón pequeño que esquivó con facilidad—. Sé que te enseñó un marica porque tienes manos de marica.
Jackie se detuvo y lo miró con fijeza—. ¿Qué has dicho?
—Es por culpa de tu padre, que es un pervertido. Todo el mundo lo sabe—el palillo se removía en su boca, empapado por su saliva, con asco.
Jackie no era una persona de muchas palabras, al igual que Ennis. Agarró la trenza de Johnny Navaja y estiró, y le asestó un puñetazo en la nariz. La violencia con la que lo hizo fue tan inesperada que no se esforzó demasiado para noquearlo.
—Repítelo otra vez—su mano cerrada en un puño, cerca de su mandíbula—y te la dejo de adorno.
Los ojos de terror de Johnny Navaja se proyectaron en los de su capataz al encontrarlos en el suelo. Tras levantar del suelo a Johnny, pidió explicaciones.
—Este puto blanco me discrimina por ser nativo americano—se tocó la nariz, que aún le sangraba sobre el mono—seguimos ocupados por colonialistas.
Jackie quería defenderse, pero sus palabras sólo podían ocultar o desvelar algo que no sabía, que le aterrorizaba a sí mismo. Asintió y aceptó sus comentarios.
Chad, el único testigo, dio la razón a Johnny y Jackie fue expulsado del almacén. Jackie estaba enfadado en realidad por no saber nada, pero también estaba enfadado por querer saber. Sin embargo, cuando quiso volver a hablar con Ennis, no lo hizo de la manera en que lo esperaba. No pudo reprocharle aquella decisión.
Sucedió una noche cálida. Aparecieron entre unos matorrales. La puerta principal estaba abierta, solo tapada con una mosquitera para que entrara la corriente. Jack dormía y en cuanto a Ennis, había vuelto a beber, aunque no tanto como antes. Su hija había dejado de llamar tan a menudo como le prometió, así que él cubría ese espacio vacío con su imaginación.
Estaba recostado sobre una hamaca en su taller, a oscuras. Escuchó los pasos de alguien que se aproximaba por el porche, pero no lo vio, solo escuchó los pasos sobre las escaleras que llevaban a la puerta trasera. Cogió un martillo de su tabla de herramientas y lo siguió, sabía cazar y caminar con sigilo en la oscuridad. De pronto, escuchó los gritos de Jack.
Dos hombres lo sujetaban, lo habían desnudado y se reían de él mientras lo manoseaban en la oscuridad.
—¿Y este es el hombre más deseado del Estado? —el hombre de aspecto navajo tenía un objeto afilado sobre su cuello.
Ennis estudió cuántos hombres había. Uno que había entrado por la puerta de atrás, de espaldas. El hombre del cuchillo. Rodeó la casa con sigilo en busca de otros hombres, pero no encontró a nadie más. Si el hombre del cuchillo lo veía de frente, quizá le rebanaría el cuello a Jack. Tenía que sorprenderlo.
La puerta principal estaba abierta, la mosquitera quitada. Respiró despacio y cuando estuvo sereno se abalanzó sobre él, lo abrazó por la espalda y lo golpeó en la rodilla con el martillo, hundiéndose ambos en el suelo. El cuchillo salió despedido por el suelo de la habitación. Jack se dio la vuelta y asestó un puñetazo al otro hombre, más bajito, que iba desarmado. Siguió propinándole puñetazos hasta que lo noqueó, aunque no fue difícil porque apenas opuso resistencia. Ennis rebuscaba entre los cajones una cuerda para atar al otro atacante, que gemía en el suelo.
El hombre gateó por el suelo y trató de atrapar el cuchillo tanteando el suelo con las manos, pero Ennis lo pisó con la bota. Trató de atarlo, pero el hombre se revolvió y le escupió. Se revolvieron por el suelo como animales, peleándose a puñetazos y el hombre recuperó el cuchillo.
Ennis no recordaba nada de lo que sucedió más tarde. Todo se convirtió en un blanco muy intenso. Despertó sobre otro brillo menos claro, más fluorescente. Se cubrió los ojos con las manos hasta comprender que sólo uno de ellos se había deslumbrado.
Jack estaba dormido sobre una silla en una posición antinatural, lo que decía que esa silla debía ser muy incómoda. Cuando Ennis lo vio suspiró con alivio, echó la cabeza hacia atrás y cerró el ojo izquierdo. Un aparato que titilaba su pulso comenzó a emitir señales más intensas.
Jack despertó y se acercó a él. Tenía los ojos hinchados por la falta de sueño, pero azules y brillantes, reflejaban tristeza y alivio a la vez. Tomó la cara de Ennis entre sus manos y la besó en la frente. Se apartó al escuchar la puerta y se distanció. Una enfermera rubia y bajita entró con una bandeja blanca.
—Bueno, yo me voy ya—levantó el sombrero y saludó. Salió y se quedó en el pasillo, una de sus manos apretaba sus sienes.
—Señor del Mar, nos costó mucho encontrar contactos de sus familiares. Ese hombre dijo que lo conocía y que lo acompañaría, ¿lo conoce?
—Somos buenos amigos—dijo, con la voz ronca y débil—lo conozco.
—Bien, eso me temía. Nos dio el contacto de su hija. Los dejo.
La enfermera dejó la bandeja blanca con algo de comida sobre una mesa y se llevó una carpeta bajo el brazo. Alma Jr. entró seguida de un hombre algo más alto que ella. Ennis no logró describir una primera impresión de ella tras tantos años sin verse. Las lágrimas empañaron el ojo izquierdo y se cubrió la cara, una mezcla entre vergüenza, vulnerabilidad y alivio.
Alma abrazó a Ennis durante un tiempo que Ennis no supo cuantificar. Todos los abrazos perdidos fundidos en un solo espacio y lugar. Le presentó a su marido, un hombre serio y muy arreglado, según le explicó más tarde trabajaba como director comercial de una empresa de petróleo.
—Jack ha estado aquí todo el tiempo. Me llamó hace unos días porque no le dejaban quedarse aquí a cuidarte—Alma sujetaba la mano de su padre, Ennis la cogía con fuerza—le salvaste la vida, eso me dijo.
Se acercó a Ennis, como si quisiera confesarle un secreto.
—Parece muy simpático. Y es guapo.
Ennis sonrió y asintió, entre lágrimas.
Alma le puso al día de lo que había sucedido. De cómo había perdido el ojo en algún momento de la pelea. El médico dijo que el cuchillo solo había tocado el nervio óptico, un corte en la cara mal tirado. Jack tenía magulladuras, pero había sobrevivido gracias al señor Edwards, que los había sorprendido con una escopeta, alarmado por su mujer. Los denunció a la policía por allanamiento con fuerza e intento de robo. Alma también había conocido a Jackie, quien a veces venía a visitarlo con Laureen.
Ennis giró la cabeza y vio un caballito de madera sobre la mesa auxiliar. Junto a él un ramo de flores en un jarrón y una armónica aplastada. Había un papel prendido del ramo, en él Laureen le escribía cosas bonitas, palabras de ánimo y agradecimientos.
Jack y Ennis tardaron algún tiempo en volver a sentirse seguros en su propio hogar. Tuvieron que aprender a acompañarse de nuevo y a tocarse con seguridad, Jack fue reticente durante un tiempo. Adoptaron unos perros grandes que desde entonces los acompañaban a cabalgar con los caballos. Los llamaron Luna y Mar. En el proceso de recuperación Alma no solo llamó más a Ennis que nunca, sino que descubrió que le encantaba Texas. Su sueño de pequeña había sido montar en poni, así que Ennis le regaló uno y así empezó a pasar sus vacaciones familiares allí, aunque fuese ella sola. Hablaban poco de su madre, mucho de la vida que Ennis dejó atrás, hasta mucho tiempo más tarde, cuando parecía que empezaban a conocerse. Alma conoció también a Laureen y dijo de ella que parecía la hermana mayor de Ennis.
Alma dio a luz a Ennis Jr. un 25 de mayo, conforme empezaba a aparecer el verano y los días eran más largos. Ennis no la conoció hasta un tiempo más adelante. Le resultó extraño e imposible de describir lo que significaba eso en su vida.
—¿Todavía sigues ahí? —una voz en la oscuridad interrumpe el monólogo literario de Ennis.
—Estaba en lo del embarazo de Alma—apura su vaso de whisky y apaga la luz, se tumba junto a Jack en la oscuridad—. Aún no he podido escribir nada, me emocionó mucho.
—Lo sé, eres muy sensible. Ven a la cama, anda.
Ennis suspira con los brazos doblados bajo la nuca, con el pecho descubierto sobre el que ahora descansa la cabeza de Jack.
—Es que estoy nervioso por lo de mañana. No puedo dormir —abraza a Jack y lo estrecha con fuerza entre sus brazos, que descansan en él.
—Lo hemos hecho bien hasta ahora, ¿eh? Y además—sonríe con una mueca y acaricia su mano, donde reluce un anillo de madera—ya te has casado antes. La segunda siempre es más fácil.
—Lo sé—suspira—. Cántame esa canción, Jack. Esa que te inventaste para ligar conmigo.
Ambos se echan a reír. Jack comienza a silbar una canción en voz baja, imita el sonido de una armónica. Deja de silbar cuando Ennis se queda dormido.
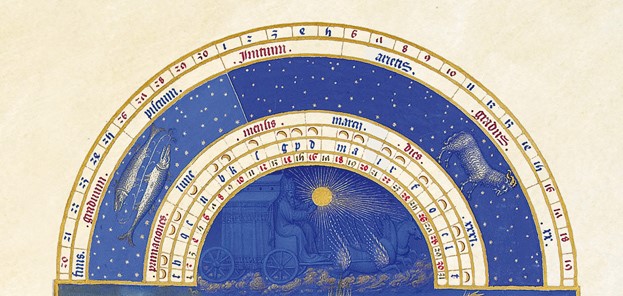




.PNG)
.PNG)
