Había un hombre sentado en una silla de madera roída, en un motel de carretera, kilómetros antes de la entrada a la urbe que despedía centelleantes luces por todas partes.
El tema de la primera imagen no variaba demasiado en relación con la que la propia ciudad (o segunda imagen) atrapada por la noche, mostraba de sí misma; como un cuadro surrealista de cualquier pintor poco reconocido. En ambos casos el ambiente se cargaba de tanta tensión, de tanto humo y de tanta violencia que era peligrosa la idea de respirarlo y uno solo podía dedicarse a mirar.
El hombre, que a cada mínimo movimiento sobre la silla dejaba tras de sí un quejido del mueble, sostenía en sus manos a su perdición, hecha jirones sobre sus manos y la masajeaba reconociendo con el tacto de qué material estaba hecha, sintiendo que no era solo su perdición, sino que también era la causante de todos aquellos recuerdos, salteados, que bailaban en sueños sobre su subconsciente, como un teatro de marionetas macabras, pisando charquitos de sangre por todo un escenario de madera blanca.
Aquellos sueños no eran más que un popurrí de hechos que podrían haber o no acontecido, pero que al ser tan repetitivos y reales, en ese estado no le habían permitido en el momento de soñarlos, saber si de verdad habían acontecido o si simplemente estaba comenzando a delirar, encerrado en su habitación maloliente de motel.
Su cuerpo arrugado y cuyas imágenes de tinta también lo hacían, a consecuencia de sus músculos gastados, se levantaron de aquella suya dejando la perdición en la silla, al mismo tiempo que dirigían a aquel hombre a pasear en direcciones opuestas que se solapaban, por toda la estancia, todo ello con unos dedos que no dejaban de masajear sus pupilas cerradas (con intención inútil de notar menos pesados aquellos globos oculares) y que también masajearon más tarde sus sienes. El hombre pensaba cabizbajo acerca del por qué de la rotura de su perdición, esperando una respuesta de una fuerza divina sabía no existía, ni para él ni para nadie; esperaba que le dijera que la culpabilidad no le podía durar eternamente. Se sorprendió a sí mismo hablando consigo y diciéndose "la culpabilidad no puede durar eternamente".
Después de dar tumbos por una habitación de veinticinco metros cuadrados y muebles carcomidos por cualquier clase de insecto, cogió el cuchillo, que descansaba sobre uno de esos muebles desvencijados y sin ni siquiera echarle un vistazo lo lanzó con fuerza a la diana de la pared, dando de lleno en el blanco y sintiendo la furia de no haber obrado correctamente.
Menos aún sobre la fotografía de su boda.
El blanco era concretamente, el corazón de la mujer que le había prometido amor eterno hasta que la muerte los separase, y cuyo corazón se había ahogado bajo una cuerda del mismo material que la que reposaba sobre la silla, deshilachada; la misma que le hacía preguntarse a sí mismo por qué el había sido incapaz de reunirse con ella minutos más tarde, en el día de su cumpleaños.
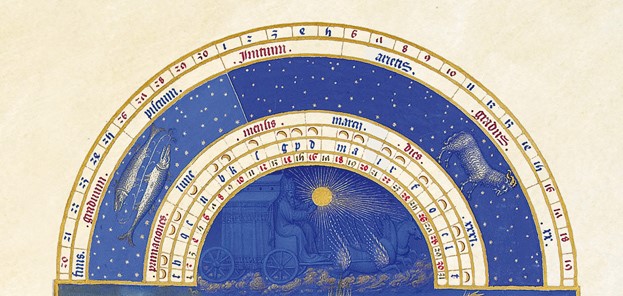

No hay comentarios:
Publicar un comentario