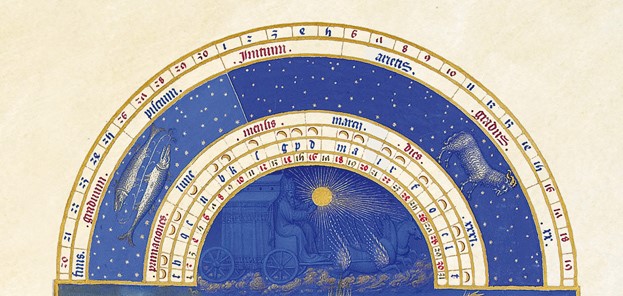martes, 24 de noviembre de 2015
Fragmentos de Miqui
Miqui suele imitar la voz de Cortázar cuando habla. Se pone sus recitales antes de dormir, mientras cena (porque no tiene televisor), mientras espera a que venga otra mujer con la que acostarse, cuando termina de trabajar y espera a Roman para hablar, como todos los días — e independientemente de que tengan cosas importantes que contarse —. No admite que admira la forma en que las voces, en este caso la de Julio Cortázar, dan vida a unas palabras que normalmente solo se desharían en hojas de papel demasiado finas para una pluma estilográfica o un rotulador; que dan vida a eso que la vida misma no puede ponerles su propia vida.
 Miqui no se compadece de sí mismo cuando se da cuenta de lo que está haciendo, cuando vuelve al interior de la ducha con todos sus sentidos y se percata de que ha mojado el cigarrillo que normalmente suele fumar con cierta rapidez para no mojar y automáticamente después suele intentar ser Cortázar, en el sentido más puro que se le ocurre y comienza a pensar en bichos y en cronopios, en famas que bailan en cafés y se abrazan a los convencionalismos y siente asco porque se siente un convencionalismo en toda su esencia — si esas figuras pudieran tenerlo— y porque las palabras en su boca no suenan a música blanca. Y quisiera ser música blanca cuando recita y maldice y llora, metido en el sumidero que él mismo, sumado a años de experiencia, exilio y profunda tristeza, ha construido. Y en el que extrañamente vive ahora, y en el que es capaz de esconder también sus placeres ocultos como imitar un acento. Como imitar una vida. Y como imitar la voz de una vida.
Miqui no se compadece de sí mismo cuando se da cuenta de lo que está haciendo, cuando vuelve al interior de la ducha con todos sus sentidos y se percata de que ha mojado el cigarrillo que normalmente suele fumar con cierta rapidez para no mojar y automáticamente después suele intentar ser Cortázar, en el sentido más puro que se le ocurre y comienza a pensar en bichos y en cronopios, en famas que bailan en cafés y se abrazan a los convencionalismos y siente asco porque se siente un convencionalismo en toda su esencia — si esas figuras pudieran tenerlo— y porque las palabras en su boca no suenan a música blanca. Y quisiera ser música blanca cuando recita y maldice y llora, metido en el sumidero que él mismo, sumado a años de experiencia, exilio y profunda tristeza, ha construido. Y en el que extrañamente vive ahora, y en el que es capaz de esconder también sus placeres ocultos como imitar un acento. Como imitar una vida. Y como imitar la voz de una vida.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)